por Luis Rodriguez Cuadra – CE5LRC
Durante la década de 1980, el nombre de Arturo Fernández Vial comenzó a masificarse gracias a irrupción del popular club de la Región del Biobío en el fútbol profesional. También por figuras que vistieron la camiseta aurinegra como Nelson Acosta, Mario Kempes, Arturo Sanhueza o Richard Zambrano.
Pero mucho antes, exactamente el 21 de mayo de 1879, el guardiamarina Arturo Fernández Vial fue uno de los héroes en el Combate Naval de Iquique, acontecimiento que este miércoles cumplirá el aniversario número 135.
«Siempre ha sido y fue un orgullo para la familia, porque estuvo en el Combate Naval de Iquique. Siempre celebrábamos el 21 de mayo. Pero siempre un tema bastante complicado, pues siempre a Fernández Vial se le conoció por el equipo de fútbol», expresa a La Tercera Felipe Simián Fernández, bisnieto del histórico personaje que inspiró el nombre del club penquista.
«Cuando era chico -tengo 42 años- era el equipo de fútbol para todo el mundo«, añade el descendiente. Por este motivo, y para valorar a Arturo Fernández Vial en todo su esplendor, comenzó a recopilar datos sobre la actuación de su bisabuelo en Iquique. «Sabía que había clavado la bandera (en la Esmeralda). Sabíamos que era un marino ilustre, que su nombre era el de un equipo de fútbol, que amigo de Gabriela Mistral. Se sabían cosas de él. Pero después descubrimos que tuvo un rol muy importante en el combate naval de Iquique», explica Simián Fernández.

DEFENDIENDO LA BANDERA HASTA EL FINAL
Junto al nieto de Arturo Fernández Vial, Pedro Naveillan Fernández, y la historiadora Paulina Gómez Miranda, Felipe Simián Fernández inició una investigación para aclarar con exactitud lo que hizo el entonces guardiamarina a bordo de la Esmeralda el día del combate. Y el trabajo de recopilación -fechado en noviembre de 2009- concluyó que Fernández Vial tuvo un relevante papel tras el abordaje y posterior muerte de Arturo Prat.
Después del primer espolonazo del Huáscar y el fallecimiento del capitán de la Esmeralda en el barco peruano, asumió el mando de la nave chilena Luis Uribe, el segundo en antigüedad. Durante un breve cese al fuego, encabezó una reunión de tenientes para decidir qué hacer ante la evidente desventaja en el combate. En medio de ella, y para evitar que Miguel Grau (Comandante al mando del Huáscar) creyera que los oficiales chilenos analizaban la rendición, se ordenó a un marino subir por el Palo de Mesana para reforzar la bandera chilena.
En ese momento, Arturo Fernández Vial trepó y clavó las drizas de la bandera chilena. De este modo, el emblema patrio era reforzado, con el objetivo que evitar que se arriara. Esta fue la señal de que los chilenos no se rendirían, y que estaban dispuestos a pelear hasta morir.
«Siempre se decía que era alguien desconocido. Pero nosotros, a través de documentos de la época, descubrimos que él había hecho eso. Y ese hito dentro del combate fue súper importante porque, de frentón, se lucha hasta la muerte. No es algo menor», complementa Simián Fernández.
Luego de este episodio, Miguel Grau comprendió que los chilenos no se rendirían, por lo que decidó atacar con un segundo espolonazo. Previo a ello, Ignacio Serrano encabezó un grupo que intentaría un segundo abordaje. La misión de Fernández Vial era lanzar un anclote al Huáscar, para mantener la unión de la Esmeralda con el buque peruano.
Sin embargo, el segundo espolonazo y el abordaje se produjeron anticipadamente, por lo que Fernández Vial quedó con el anclote en sus manos. Inmediatamente, y en medio del fragor de la batalla, surgió entre los tripulantes la preocupación por la integridad del pabellón patrio tras la muerte de toda la «guardia de bandera».
Las esquirlas provenientes del Huáscar hacían correr el riesgo de que la bandera chilena se desprendiera. Por esta razón, Arturo Fernández Vial y Vicente Zegers deciden izar una segunda. Es decir, la Esmeralda quedó con dos banderas nacionales izadas, a fin de que al menos una se mantuviera flameando en caso de que alguna de ellas fuese arrancada por un proyectil.
«Fernández Vial fue el alma del buque después de que murió Prat. Incluso, después del segundo espolonazo, junto con Vicente Zegers subieron una segunda bandera chilena. Estuvo avivando a la gente todo el tiempo«, refuerza el bisnieto.
Tras ello, el Huáscar giró con rapidez para dar un tercer espolonazo, esta vez el definitivo. Junto a Zegers, Arturo Fernández Vial -de 21 años al momento del combate- se mantuvo en la posición de «guardia de bandera» hasta el hundimiento de la Esmeralda. Finalmente, fue apresado por los peruanos y, con posterioridad, liberado tras un canje de prisioneros.
EL «LOCO» ARTURO FERNÁNDEZ VIAL: «LA PEGA LA HICE»
Después de su particiación en el Combate Naval de Iquique, Raimundo Arturo Fernández Vial (nacido el 15 de marzo de 1858 y fallecido el 6 de noviembre de 1931) continuó en la Armada y llegó a convertirse en almirante. Estuvo en la institución hasta 1916, cuando se le otorgó su retiro.
Todavía como uniformado, fue encomendado para realizar distintas misiones como, por ejemplo, estudiar y atender el cambio de la artillería a fines del siglo XIX; también organizó por primera vez en Chile compañías del desembarco en la Armada; realizó viajes de instrucción de guardiamarinas a Estados Unidos, Japón y Oceanía; fue enviado a Inglaterra a inspeccionar la construcción de diversas naves para el Gobierno de Chile; entre otras tareas.
Por otro lado, siendo aún parte de la Armada y también después de su retiro en 1916, Arturo Fernández Vial tuvo una activa participación como organizador social. Entre otras obras, creó escuelas nocturnas para obreros, lideró asociaciones deportivas vinculadas al fútbol y al atletismo, y creó la Acción Cívica Contra el Alcoholismo. «Él siempre decía que el alcohol era uno de los peores males de la sociedad», explica Simián Fernández (En la foto de arriba posando junto al retrato de su bisabuelo).
El bisnieto destaca que Arturo Fernández Vial «no era clasista», y que no tenía problemas para relacionarse con el mundo obrero. Tanto que «cuando se salió de la marina lo agarró la izquierda. Era un referente social».
Estando todavía en la Armada, cuenta que «a la gente de mar le enseñaba a cantar para levantar y mantener el ánimo. Llegó a tal envergadura que dijo ‘yo necesito que la gente cante mientras hace deporte. E inventaba canciones, para levantar el ánimo. Un diputado de la época dijo ‘cómo se le ocurre enseñar a cantar a la gente que no tenía educación’. Los hacía hacer deporte y cantar».
«En la marina propuso el deporte. Caminaba. El ‘loco’ decía ‘me falta caminar 15 cuadras. Si me quedo en cama no hago nada. Hay que ejercitarse’. Todo eso lo hacía en medio de su actividad», añade.
Lo de «Loco» lo explica Simián Fernández: «Todo el mundo ocupaba sombrero en la calle. Él no lo usaba porque lo encontraba una estupidez (…) en las películas de la época todos usaban sombrero. El ‘viejo’ creía que era una estupidez. Y todo el mundo se lo sacó, pero él lo hizo diez años antes».
Además, cuenta que «siempre lo invitaban a conmemorar el 21 de mayo, porque era un héroe. Pero decía que no le interesaba, decía que ‘la pega la hice'».
EL CLUB ARTURO FERNÁNDEZ VIAL: «ES UN ORGULLO, TENEMOS EL MISMO REFERENTE»
En 1903, en Valparaíso se juntó un numeroso grupo de trabajadores portuarios y ferroviarios, que estaban muy cerca de llegar a una huelga. Y como algunas revueltas iniciales hacían pensar en un fuerte conflicto, el presidente Germán Riesco designó al Jefe de Plaza de Valparaíso, Arturo Fernández Vial, como responsable para detener la huelga.
«El sistema judicial no estaba tan desarrollado como ahora. Entonces, el presidente le dijo que resolviera todo. Y el Almirante solucionó el conflicto sin derramar una gota de Sangre«, relata el bisnieto de Arturo Fernández Vial. El Jefe de Plaza aceptó gran parte del petitorio de los trabajadores.
Paralelamente, ese mismo año 1903 se realizaron las Olimpiadas Deportivas de Valparaíso. Uno de los participantes fue el «Club Deportivo Ferroviario Internacional de Concepción», que había sido fundado en 1897 por trabajadores del ferrocarril. Y con el recuerdo fresco de las reivindicaciones aceptadas, los penquistas decidieron rebautizarse como «Club Deportivo Almirante Arturo Fernández Vial», el 15 de junio de 1903.
«Es un orgullo. No hemos tenido mucho vínculo con el equipo de fútbol. No sabría decir por qué. Tenemos el mismo referente, pero no hay mayor vínculo», confiesa Simián sobre la relación de los descendientes de Arturo Fernández Vial con el club de Concepción.
En todo caso, asegura que «al equipo de fútbol hay que destacarlo porque es como el ‘Colo Colo del sur’. Todo el mundo conoce a Fernández Vial por el equipo, pero se nos está perdiendo el combate de Iquique».

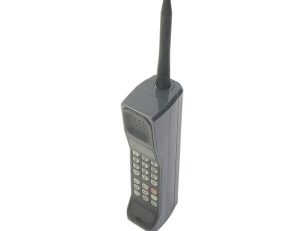
 Campanil Universidad de Concepción (antigua)
Campanil Universidad de Concepción (antigua) Campanil Univerisad de California, Berkeley
Campanil Univerisad de California, Berkeley Campanario Plaza San Marcos, Venecia
Campanario Plaza San Marcos, Venecia